Torbellino
Gerardo Valdivieso Parada
Nos poníamos a hacer caras chuscas o grotescas en el espejo del mueble de la tía Lucía por el peso que Tata nos prometía al que lo hiciera peor o mejor. Nuestro tío se reía de buena gana de nosotros dos con el peso en la mano, mientras nos veía desde la ventana. No me acuerdo quién haya ganado o si se decretó empate. No recuerdo cuántos años teníamos pero era un poco más adelantada en la incipiente vida que habitábamos en el mundo. Al morir el abuelo sin que lo conociéramos o tuviéramos recuerdos de él, nuestro tío Franco le decíamos Tata. Era el maestro del silencio, sobre todo cuando tomaba mezcal. A la hora que llegaba a la casa de la abuela con cierto desequilibrio, apenas nos veía ponía los dedos en los labios y en silencio recibía los regaños por dedicarse a la bebida en vez del trabajo.
De nuestro tío heredé el oficio de silente que he tenido en toda mi vida, en cambio mi prima Oli no podía retener las palabras, hablaba de todo y no se callaba ante nadie, le respondía a su madre cuando la reconvenía y hasta a la abuela colérica que destellaba rayos y centellas y reventaba escobas en la espalda de sus hijos le replicaba. El que no guardara nada lo salvaba, dicen que los que retienen reclamos, quejas, dolores, injusticias, se pudren por dentro. Oli no calló ni cuando asesinaron a su padre. Nos dejó pasmados al contar a detalle, entre verdad y mentira, cómo dejaron el cadáver, los excesos de los perpetradores del crimen sobre el tío enjuto y borracho. Creo que de su historia necrológica quedé más afectado que ella. Hasta el día de hoy recuerdo su descripción de cómo fue vejado el cuerpo de mi tío, los negros y oxidados alambres que le introdujeron en sus partes más íntimas y por dónde le salió pus. Tan vívida y convincente fue su relato. Ahora pienso que todo venía de su imaginación, porque a los niños no se les permite ver a los cadáveres y a las niñas menos si el muerto es un hombre.
Oli era férreamente independiente y autónoma. Cargaba su propio dinero en su bolsita de plástico que llenaba con propinas por ir a los mandados, cuidar los niños ajenos. Vagaba por dónde quería, cuando el padre al final de sus días se dedicó más a tomar en la calle que estar en casa, y mi tía Antolina ocupada todo el día en lavar y a planchar para dar de comer a todos sus siete hijos pequeños. Su hija extraviada era un torbellino en un pueblo empolvado e inundado de sol y calor, que levantaba como hojas secas a otros niños de su edad con quién peleaba con todo lo que tenía, con uñas y dientes, como los hombres, por eso sobre ella pesó el epiteto a las mujeres que muy temprano se les nota modos de hombre que en zapoteco tiene una entonación despectiva.
No llegué a ver a la mujer que pudo ser Oli. Unos vecinos que no podían tener hijos, se la llevaron a una ciudad de Veracruz en donde bullía el desarrollo petrolero. No hubo despedida porque ya vivía aparte con mis padres, pero me quedé con su pelo castaño, corto, siempre con los pelos en la frente que apartaba a cada rato, sus incipientes pechos. Fue un descanso para la familia de que Oli ya no anduviera levantando el polvo de los caminos y tuviera cuatro ojos que la cuidaran en una ciudad lejana. No tenían tanto temor que en edad de merecer abusarán de ella sino más bien que llegara descalabrar a algún paisano.
Un día nos llegó que el dios del agua se la llevó para sí. Dicen los antiguos que Guzio o Tláloc, como también lo llaman, está atento en los lugares del agua: ríos, manantiales, lagunas, para llevarse en sacrificio a un niño o dos, según su grado de reclamo. El dios del anteojo no nos dejó verla mujer, enamorarse, emborracharse, venir de visita para bailar los sones, tener hijos, quedó truncada su vida en la tierra para irse a quién sabe qué paraíso construido para los inocentes ahogados en los ríos.
Grabado de Miguel Ángel Charis
Share this content:


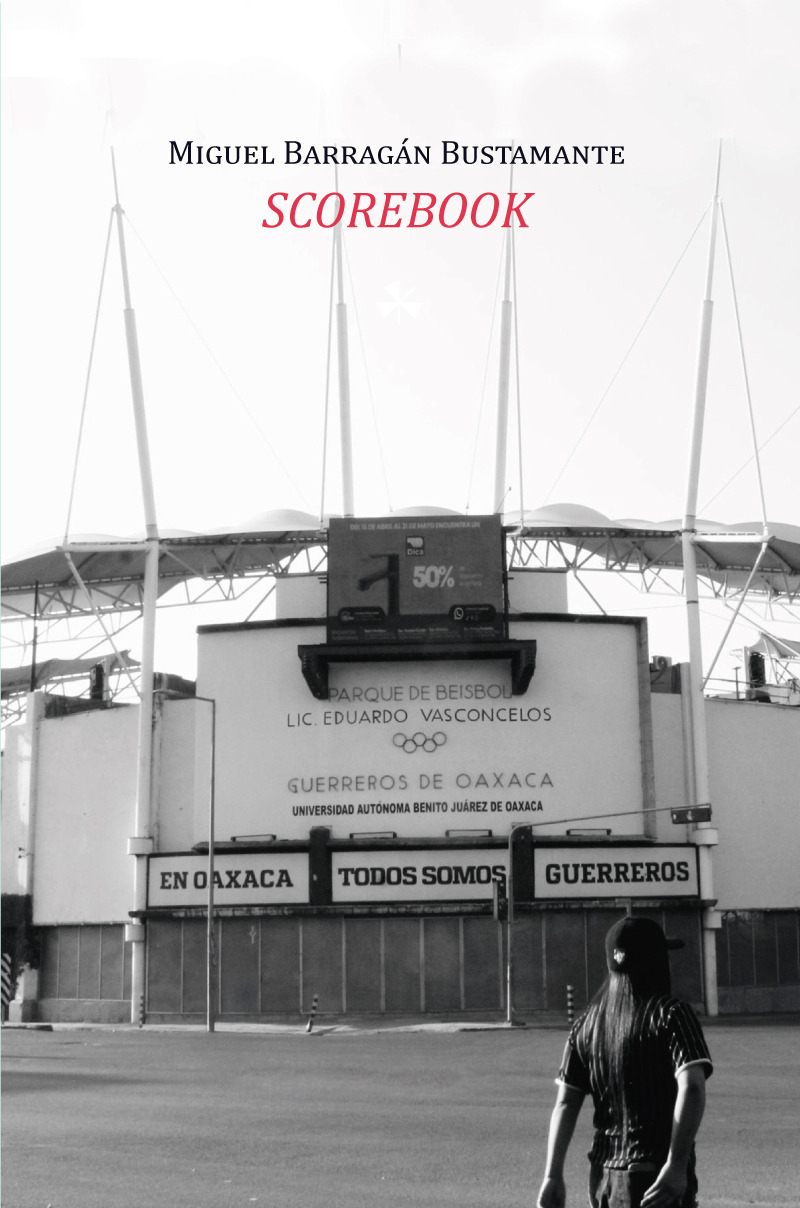









Publicar comentario